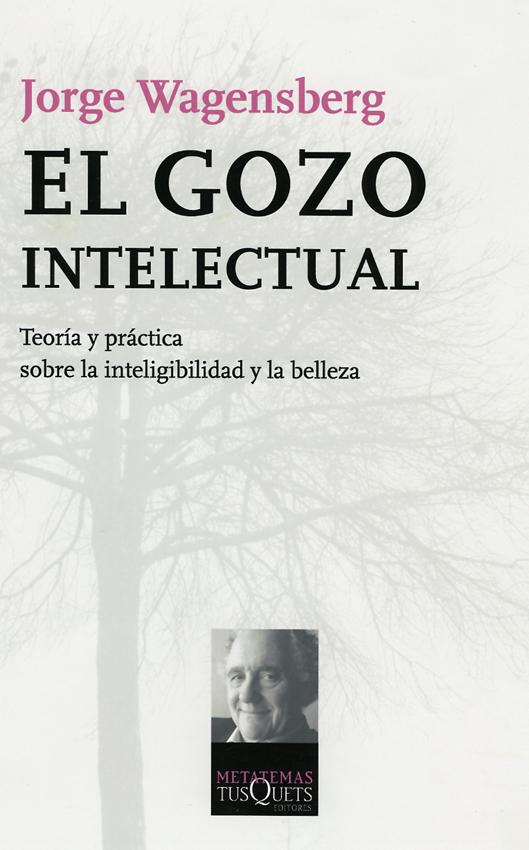(El texto que sigue fue escrito hace casi 10 años. A partir de un par de
viajes familiares, reflexiono acerca de la educación literaria y artística en
la infancia y adolescencia).

En el
verano de 1999, José Ángel y yo viajamos por primera vez a Italia con nuestros
tres hijos. Ignacio, el mayor, tenía 7 años; José acababa de cumplir los 6 y
Pedro tenía cuatro años. Nos alojábamos en Siena, en el corazón de la Toscana,
en una casa próxima a la Piazza del Campo. Todas, todas las tardes, acabábamos
allí sentados, sobre el pavimento, y yo les contaba a los niños historias de la
mitología. Pronto se me acabó el repertorio confiado a la memoria, y hube de
hacerme con un libro que leía a escondidas antes de salir de casa para
poder luego responder con aparente espontaneidad a sus expectativas. De esta
manera, y aunque en nuestras pequeñas excursiones jamás salíamos de la Toscana,
ellos contaban con pequeños alicientes a la hora de llegar, pongamos por caso,
a Florencia: buscarían a Perseo en la Piazza della Signoria o a Baco en los
jardines de Boboli... Cuando mirábamos al cielo pensábamos en Dédalo e Ícaro y
cuando cogíamos moras en Píramo y Tisbe. Lo que entonces les gustaban eran,
claro, las historias, y aunque ya por entonces eran voraces lectores, había
relatos que preferían escuchar de viva voz.