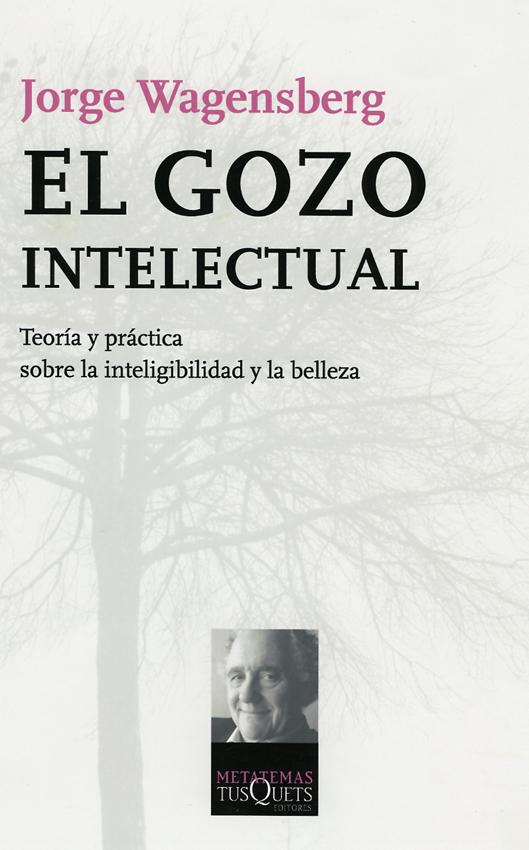
Jorge Wagensberg nos habla en su libro El gozo intelectual de las tres fases del acto de conocer: el estímulo, la conversación, y la comprensión e intuición.
a) El
estímulo predomina en la primera fase. “Es una fase a veces desordenada e
informal, pero crucial porque es en ella donde se decide que se quiere conocer.
Los estímulos sirven para pasar de un estado de ánimo –en el cual uno no está
especialmente interesado en conocer nada concreto- a otro –en el que uno busca
conocer incluso con urgencia-“.
b) La
conversación predomina en la segunda fase. Precisa Wagensberg que hay tres
grandes clases de conversación: conversaciones con la realidad (ver, mirar,
observar, experimentar...), conversaciones con el prójimo (colegas, profesores,
discípulos...) y conversaciones con uno mismo (pensar, reflexionar). La
conversación –continúa- “es el centro de gravedad de la adquisición de nuevo
conocimiento y sirve para enfrentar una realidad con sus posibles comprensiones
y para decidir entre las distintas alternativas”.
c) La
comprensión y la intuición constituyen la tercera fase. Es en ella donde
sobreviene, de manera súbita e inequívoca, el gozo intelectual. Es éste el
clímax de todo proceso cognitivo. No hay comprensión, insiste Wagensberg, sin
gozo intelectual.
Y
concluye de esta manera: “Los mejores estímulos proceden de los objetos y
fenómenos reales. Las mejores conversaciones ocurren con otras personas que no
ignoran lo mismo y que aceptan la regla elemental de escuchar antes de hablar y
de hablar después de escuchar. Y las mejores comprensiones e intuiciones se
descuelgan en la más radical de las soledades”. (p.43)
Quizá
podamos hacer nuestras sus palabras para referirnos a los tres momentos que
pueden jalonar también en las aulas la educación artística y literaria de
adolescentes y jóvenes.
- Uno: estimular, espolear la curiosidad.
- Dos: conversar, que quiere decir dejar hablar, propiciar el diálogo entre los iguales, mantener una actitud de escucha activa para tirar de aquellos hilos que puedan llevarnos un poco más lejos; y ofrecer también nuestra propia voz que no es, no lo olvidemos, una más entre los iguales. Porque si educar es poner límites, educar artísticamente es también en muchas ocasiones “poner límites a la interpretación”.
- Y tres, dejar a los aprendices de nuevo a solas para que sean posibles la comprensión y la intuición: el gozo intelectual, en definitiva, que puede darse o no darse, pero para el que hay que crear las condiciones.
En este
punto, nos dice Wagensberg, está mucho más claro lo que no hay que hacer que lo
que hay que hacer:
“Por
ejemplo, no hay que servir la comprensión y la intuición listas para ser deglutidas
de un trago, sino crear caminos que lleven hasta ellas, dar la oportunidad para
que estas, sencillamente, ocurran. Para que `caiga la ficha´ la mente debe
tener holgura para respirar y libertad para reflejarse sobre sí misma. La
comprensión por extrusión exterior cierra el paso al gozo intelectual. La
conversación debe crear las condiciones para que la mente comprenda, no para
que confiese o simule haber comprendido. (...) Cualquier presunto atajo es un
atajo para el que enseña, pero no para el que aprende.”
Algunas conclusiones
¿Qué
propuestas podemos hacer a partir de lo expuesto en estas páginas en relación a
algo mucho más concreto: la educación literaria de los adolescentes en los
contextos escolares?
Primera, asumir que la educación
literaria es una afluente esencial de eso que ahora denominamos competencia
cultural y artística y que, como los afluentes, mezcla sus aguas con las de
otras corrientes que es necesario considerar. Que estos afluentes corren en
sentido inverso al de naturaleza: de un mar común se van separando en brazos
cada vez más pequeños hasta llegar al regato del artista individual. Y que de
lo que se trata es de ayudar a integrar estos fragmentos superando las
fronteras entre unas artes y otras, entre unas tradiciones y otras. Ello no
implica abandonarse a una suerte de adanismo y renunciar a profundizar en lo
peculiar de cada lenguaje, de cada cultura, de cada momento. El acercamiento al
horizonte de las obras es una cuestión, lo decíamos antes, de honestidad
intelectual. Pero es que, además, al poner frente a frente dos obras que
abordan un mismo tema, tópico, personaje, etc. la especificidad de su lenguaje
y de su horizonte espacio-temporal cobra relieves más nítidos. Es entonces
cuando la contextualización histórica de las obras y el recurso a un cierto
metalenguaje se hacen imprescindibles.
Cuando
hablamos de borrar fronteras no nos referimos sólo a las que levantamos, en el
mundo académico, entre unas artes y otras, sino también a esas aún más
impermeables que trazamos ente unos países y otros. Es hora ya de revisar,
digámoslo taxativamente, el perímetro de eso que hemos dado en llamar el canon
literario de la escuela. Este viene abriéndose, desde uno de sus flancos, y por
la fuerza de los hechos, a la literatura infantil y juvenil contemporánea. Es
hora de abrirlo también, por otro de los mismos, a los relatos que brotaron más
allá de las propias fronteras políticas. El arte, como las aguas, no puede
encerrarse, ni acotarse, ni parcelarse. Pero es que, además, en el mundo en que
vivimos ensanchar los contornos de nuestro imaginario colectivo es un deber
ético y cívico.
Lo vemos
claro cuando hablamos de las lenguas. Los desafíos de un mundo globalizado nos
invitan a huir de dos tentaciones igualmente peligrosas: una, refugiarnos en un
monolingüismo de campanario y permanecer aislados del mundo; y otra, adoptar
colectivamente una misma lengua franca como si no hubiera otras igualmente
dignas de ser aprendidas sobre la faz de la tierra. Sabemos, sin embargo, que
la única defensa frente a Babel es plurilingüismo y una educación que aliente
la reflexión interlingüística. De manera análoga, si no queremos que lo único
que nos globalice sean Walt Disney y las campañas de Benetton y Coca Cola,
tendremos que empeñarnos en rescatar, mantener y transmitir un legado
extraordinario que tampoco sabe de fronteras, y que aun estrechamente vinculado
a unas concretas coordenadas espaciales y temporales, constituye una bóveda
común en que todas y todos podemos aún hoy reconocernos. Esta necesidad de
apertura impuesta por las condiciones del mundo en que vivimos se hace aún más
urgente ante la presencia en nuestra aulas de chicos y chicas provenientes de
las más distantes geografías y las más diversas tradiciones culturales. No
vayamos a convertir el arte en un muro más de los que se alzan entre unos
pueblos y otros.
Si son
los relatos compartidos los que cohesionan a las sociedades, el ensanchamiento
del canon literario de la escuela empieza a ser urgente.
Segunda:
proveer de un mapa claro, sencillo y riguroso de la historia de la cultura, en el que vengan
señaladas algunas de sus capitales.
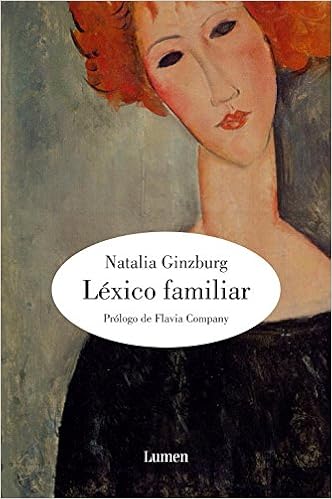
Natalia Ginzburg escribió en 1963 un libro delicioso: Léxico familiar. Es un libro esencialmente autobiográfico, cuyo título se justifica en una de sus primeras páginas.
“Somos
cinco hermanos. Vivimos en distintas ciudades y algunos en el extranjero, pero
no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar indiferentes o
distraídos los unos de los otros, pero basta que uno de nosotros diga una
palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido
infinidad de veces en nuestra infancia, nos basta con decir: “No hemos venido a
Bérgamo a hacer campamento” o “¿A qué apesta el ácido sulfhidríco?”, para
volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y
juventud, unidas indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. Una
de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la
oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Esas frases son nuestro
latín, el vocabulario de nuestros días pasados, son como jeroglíficos de los
egipcios o de los asirio-babilónicos: el testimonio de un núcleo vital que ya
no existe, pero que sobrevive en sus textos, salvados de la furia de las aguas,
de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad familiar,
que subsistirá mientras permanezcamos en el mundo, recreándose y resucitando en
los puntos más diversos de la tierra.»
Alguna
similitud hay entre el “léxico familiar” que establece vínculos y complicidades
entre los miembros de un mismo grupo y esas “metáforas privilegiadas” – un
espectáculo dantesco, un suceso kafkiano, una auténtica odisea, un quijote, un
donjuán, una celestina- que nos ayudan a dar nombre a valores, emociones,
experiencias y a comunicarlos a los demás. Todas las culturas, nos dice
Gombrich, disponen de esos “yacimientos de metáforas” que facilitan la
comunicación entre sus miembros. Y añade: “pero es indudable que la utilidad
del lenguaje y de las metáforas no consiste solo, como la guía telefónica, en
facilitarnos la comunicación con los demás. También nos ayudan a articular e interpretar
nuestro propio mundo de experiencias para nosotros mismos y en eso es en lo que
la desaparición de dichas fuentes nos afectaría, en última instancia”.
Preservar
ese “léxico familiar” haciendo a todos y cada uno partícipes de esa “gran
familia” es una de las responsabilidades de la escuela. Necesitamos unos
referentes comunes que sirvan, simultáneamente, para anclarnos en el pasado,
vincularnos a nuestros contemporáneos y hacer posible que, en lo sucesivo, en
nuestras experiencias literarias y artísticas haya un margen para la voluntad y
la elección, para que podamos ser artífices de nuestros propios itinerarios
lectores, para poder conjugar –como dijera Edward Said- nuestras filiaciones y
nuestras afiliaciones.
“Debo confesar –sigue Gombrich- que
muchas de las razones que se dan para defender una educación clásica no me
parecen convincentes. Por ejemplo, no veo por qué el estudio del griego y del
latín ha de formar la mente con mayor eficacia que un estudio igualmente
intenso del chino. La razón por la que los miembros de nuestra civilización
deberían tener siempre la posibilidad de estudiar a los clásicos es, pura y
simplemente, la de que en el pasado los miembros de dicha civilización
estudiaron a los clásicos. Pues la herencia clásica constituye una zona de
metáforas, un mercado común de símbolos e ideas que trascienden las fronteras
tanto de las naciones como de las épocas de una forma que a las literaturas
nacionales les resulta imposible.”
Y esta herencia parece estar
retirándose de nuestro alcance a medida que se van volviendo intransitables los
puentes que comunican con el pasado. Estos “metáforas priviliegiadas”, nos dice
Gombrich, forman parte de lo que hemos venido denominando “cultura general”, y
mantienen viva, incluso en su superficialidad, la conciencia de cuanto se
ignora pero es susceptible de profundización: para saber qué significa
“quijotesco” o “kafkiano” no tenemos necesidad de haber leído a Cervantes o a
Kafka, pero la familiaridad con esta expresiones puede despertarnos antes o
después la tentación de leerlos. En fin, la cultura general es un instrumento
para orientarnos en la historia, una gavilla de señales y puntos de referencia
que ayudan a situar las creaciones artísticas –y nuestro propio horizonte- en
el espacio y en el tiempo.
En cuanto a cómo transmitir ese “mapa
de la cultura”, encontramos también en Gombrich algunas reflexiones
interesantes:
·
Una, que hay que llevar mucho cuidado
en que cómo se traslada a las aulas. “No podría sobrevivir al viento helado del
sistema de exámenes”. La guía telefónica puede ser examinable. Nuestra
dependencia de nuestra herencia no lo es.
·
Y otra, que “solo se podrá salvar lo
que se pueda salvar de dicha tradición dejando al estudiante más tiempo para
que se eduque a sí mismo, más tiempo para leer en lugar de para hojear libros o
leerlos a salto de mata, tiempo para asimilar en lugar de para adquirir
conocimientos, para vagabundear por el país que rodea a la porción de terreno
que se le ha asignado.”
Por ello, y para ofrecer una sugerencia
más constructiva sobre cómo presentar el mapa de la cultura a estudiantes en
formación, remite Gombrich al “credo” católico. A su manera de ver, necesitamos
una suerte de “credo” secular que recoja, de manera sencilla, el entramado
histórico de referencias que nos permita no desprendernos de la dimensión
temporal de nuestra cultura. Y aunque Gombrich escribe este ensayo a mediados
del siglo XX, ya advierte de la necesidad de entrar en diálogo con las culturas
de otros continentes para ampliar esas coordenadas de referencia.
Tercera: renunciar a toda pretensión de
exhaustividad. Los afanes enciclopedistas son cosa
del siglo XVIII. Si ampliamos la escala de los mapas que manejamos para que
quepa en ellos un mayor territorio, habremos por fuerza de renunciar a recorrer
todos sus recovecos. Adolescentes y jóvenes necesitan un mapa que les ayude a
orientarse en lo sucesivo, un mapa donde puedan localizar y anclar sus
sucesivas experiencias artísticas. Pero necesitan también estar entrenados para
la supervivencia autónoma, desarrollar su propia competencia literaria, esa que
ha de permitirles no sólo acceder a textos cada vez más complejos, sino también
a lecturas cada vez más complejas de los textos. Y, para ello, en la escuela
necesitamos tiempo. Pero como el tiempo escolar no es infinito, la única manera
de encontrarlo es reducir el número de excursiones previstas a fin de que sea
posible el recorrido a pie. No podemos ir cabalgando a matacaballo con la
presión de tener que agotar un programa interminable.
En 1946
escribía Auerbach que del mismo modo en que algunos de los grandes novelistas
del siglo XX - Virginia Woolf, Proust, Joyce- confiaron más en las
posibilidades narrativas que brinda agotar un episodio cotidiano antes que en
tratar de abordar un ambicioso conjunto ordenado cronológicamente, así también
algunos filólogos opinan que pueden obtenerse más conclusiones, y más
decisivas, sobre Shakespeare, Racine o Goethe por medio de la interpretación de
unos pocos pasajes de Hamlet, Fedra o Fausto, que por
medio de conferencias en las que se trate sistemática y cronológicamente de su
vida y de su obra (Auerbach: 1946, cap. XX). Si los escritores y escritoras del
siglo XX se han decantado por la demora en el momento, si así lo han venido
haciendo también algunos de los más excelsos filólogos, convencidos de que,
paradójicamente, es a veces el fragmento el que mejor nos evoca el conjunto,
¿por qué no seguir su ejemplo en las aulas de secundaria? El propio Gombrich
corrobora: “Estoy convencido de que es mejor enseñar menos que más”.
Y en esa
selección debiéramos dejar un margen para la planificación, un margen también
para la improvisación. Planificar es importante, pero hay que llegar a un
cierto equilibrio entre la anticipación y el imprevisto, entre el despacho y el
aula, entre la prudencia y la audacia. Diseñemos, por tanto, itinerarios
escolares adecuados a cada comunidad de lectores, a cada contexto escolar.
Recordemos la sabia distinción de Edgar Morin entre “el programa” y “la
estrategia”:
“El programa es la determinación a
priori de una secuencia de acciones con miras a un objetivo. El programa es
eficaz en condiciones exteriores estables, que se puedan determinar con
certeza. Pero la menor perturbación en estas condiciones descomponen la
ejecución del programa y le condenan a detenerse. La estrategia se establece
con vistas a un objetivo, como el programa; establece argumentos de acción y
escoge uno en función de lo que ella conoce de un entorno incierto. La
estrategia busca sin cesar reunir informaciones, verificarlas, y modifica su
acción en función de las informaciones recogidas y de los azares encontrados en
el curso del camino. Toda nuestra enseñanza tiende al programa mientras que la
vida pide estrategia y, si es posible, contar con serendipity y con el arte.
Habría que operar un cambio profundo en los conceptos con el fin de prepararnos
para los tiempos de incertidumbre.”
Cuarta: Cuidar la especial
consideración hacia el emplazamiento de los lectores en el diseño de
itinerarios de lectura. Para ejemplificar lo que quiero decir me valdré de
una metáfora a la que suelo recurrir: las constelaciones literarias. La
metáfora, tomada de Romano Luperini, viene a sugerir que de la misma manera que
el ser humano, fascinado por el inmenso cielo estrellado y ávido de conocer
cada una de las estrellas, ha trazado vínculos imaginarios entre unas y otras
para poder “leer” el firmamento y no perderse en él, así los hombres y mujeres
vamos hilvanando unos títulos y otros, en función de criterios sólo
perceptibles desde nuestro preciso emplazamiento y guiados, como los
astrónomos, por el modo en que los diferentes puntos recrean algunos de los
perfiles de nuestro propio imaginario. Es decir, los itinerarios de lectura
pueden diseñarse con una arbitrariedad semejante, tomando como guía no la
partida de nacimiento de sus autores sino el emplazamiento de sus
destinatarios. Dicho de otra manera: el primer requisito para poder desarrollar
la competencia literaria de los adolescentes es proponerles títulos que queden
al alcance de su vista. Y de la misma manera que nosotros, profanos en el ámbito
de la astronomía, necesitamos probablemente localizar primero la estrella polar
para recorrer después los perfiles de la Osa Mayor, así podemos decir que
también que cada obra crea su propio contexto de lectura y nos permite ir, cada
vez, un poco más lejos, accediendo a títulos que inicialmente quedaban lejos de
nuestra competencia lectora y literaria. Incluso a veces puede ser la
filmografía reciente la puerta de entrada a complejas constelaciones
literarias. De este modo, Indiana Jones o El señor de los anillos pueden
funcionar como umbral a una constelación en torno a “El relato de aventuras en
la literatura y en el cine" o La Bella y la Bestia a otra en torno
a “Los amores difíciles”.
¿Por qué
no diseñar entonces, también desde la escuela, itinerarios artísticos sobre una
misma cuestión concerniente a la condición humana en que se combinen artes
plásticas y música, cine y literatura? Lo que tantas veces hacemos de manera
intuitiva, de manera a veces periférica a los programas escolares, podría convertirse
en el eje desde el que desarrollar proyectos de trabajo rigurosos y
planificados. Porque si algo necesitan de la escuela nuestros adolescentes no
es ya más fragmentación en un mundo suficientemente fragmentado sino, bien al
contrario, desarrollar la capacidad de integrar, contrastar, relacionar,
cuestionar.
Quinta: concebir aulas,
bibliotecas, teatros, museos como un único espacio común. La educación
literaria y artística de los adolescente crecerá coja si pretende enclaustrarse
entre las cuatro paredes de una clase. Esta es un buen espacio para la
conversación. A veces incluso para el estímulo. Pero el gozo intelectual, ese
que provoca la verdadera comprensión, necesita del contacto directo con las
obras.
******
Abríamos estas
reflexiones con algunas referencias artísticas -el Perseo de Cellini, el Apolo
y Dafne de Bernini, la Dánae de Tiziano, el David de Miguel Ángel-. Quien haya
contemplado cualquiera de estas obras sabe bien que ninguna reproducción podrá
jamás provocar en nosotros la sacudida que experimentamos al tenerlas ante
nuestros ojos. Quien haya tratado de indagar en las historias que encierran
sabrá que en la Red podemos encontrar referencias utilísimas, pero para conocer
de primera mano los relatos –esto es, para deslindar las voces de los ecos, que
decía Machado; para poder evaluar la veracidad de estos últimos, lo que
constituye uno de los retos de la alfabetización digital de nuestro alumnado-,
debemos acudir a los relatos originales de Hesíodo, de Ovidio, de la Biblia,
sea en soporte impreso o digital, pero a los que hay que conducir a nuestro
alumnado si no queremos que se pierdan en la hojarasca de internet. Porque
también en esta hay hitos –utilizado el término en sentido propio y no
figurado- que nos indican los senderos y cañadas de nuestro inmenso territorio,
que nos permiten vagabundear por él sin perdernos, demorarnos cuanto queramos
sabiendo, siempre, dónde estamos.
No
escamoteemos a nuestro alumnado el contacto directo con los libros. No olvidemos
que el lugar natural para este encuentro en la biblioteca. Porque si no,
estaremos haciendo con la literatura algo parecido a lo que hiciera Atenea con
la joven y hermosa Medusa: castigarla por un pecado que no cometió adornándola
con unos cabellos que espantan a cuantos la contemplan, que los convierten en
piedra impidiéndoles, para siempre jamás, el ejercicio de la mirada.
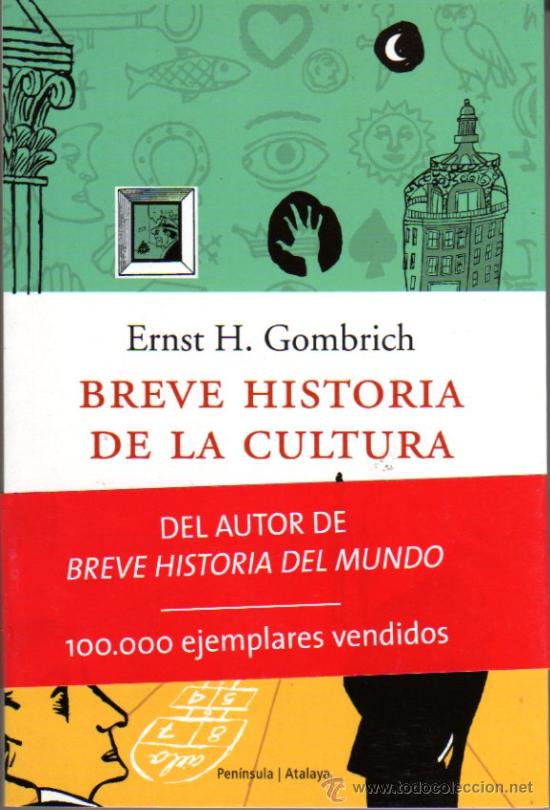
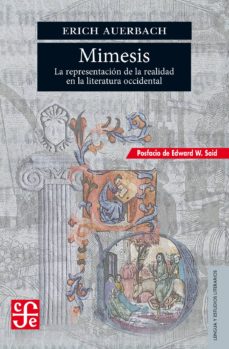

Impresionante. Gracias por tus validísimas reflexiones.
ResponderEliminarGracias, Rosa. Todo lo confío siempre a la conversación.
EliminarQuè de ideas sugerentes! Qué buen sentido de la educaciòn! Gracias,Lupe
ResponderEliminar